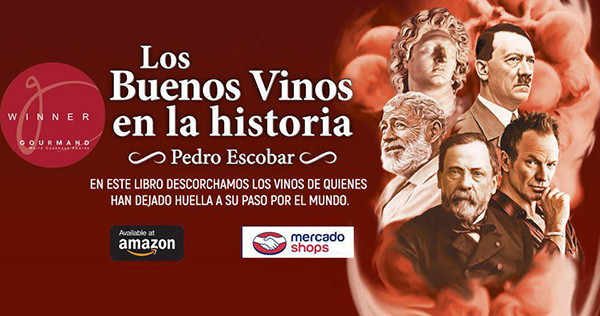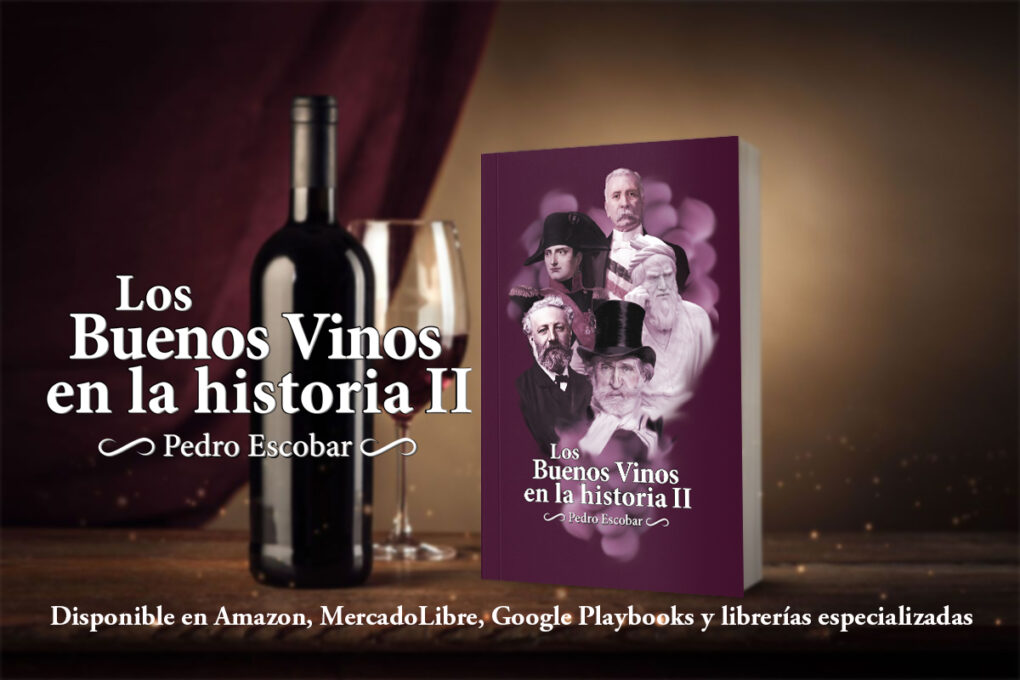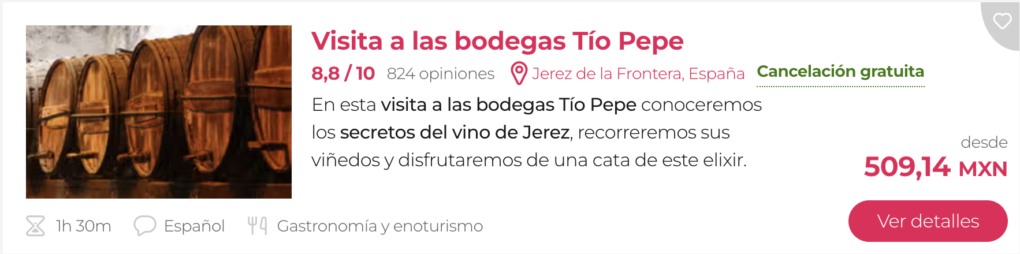¿Sabías que el vino que hoy disfrutamos en nuestras mesas como sinónimo de celebración y amistad también tiene un pasado oscuro?
Según los investigadores Pablo Lacoste de la Universidad de Chile y Marcela Aranda de Cuyo en Argentina, la industria vitivinícola de Argentina y Chile desde mediados del siglo XVII hasta comienzos del XIX sustentó su desarrolló a partir de la explotación de mano de obra esclava de origen africano llevada por los colonizadores europeos.
En el paper titulado Los afroamericanos como cofundadores de la viticultura de Argentina y Chile, los académicos examinan el papel de los africanos y sus descendientes en el cultivo de la viña, la elaboración de vino y aguardiente, su envasado, transporte y comercialización. También se destaca su presencia en las viñas de Perú, según los registros de los misioneros jesuitas. Aunque en Chile y Argentina se ha desvanecido la presencia de los africanos y sus descendientes en los paisajes y la memoria colectiva (Zúñiga 2009). La presencia de los africanos y sus descendientes en la industria del vino llama la atención porque, por lo general, la corriente principal del sistema económico colonial tendía a trasladarlos de África a América, para hacerlos trabajar en las grandes plantaciones dedicadas al cultivo de la caña de azúcar (6 millones), café (2 millones), algodón (0,5 millones) y cacao (0,5 millones). En estas cuatro producciones se concentraron 9 millones de esclavos, equivalentes al 82% del total (Thomas 1999). La presencia de los esclavos en los campos azucareros, cafeteros y algodoneros del Caribe, Brasil y zonas aledañas fue una constante en los paisajes agrarios coloniales (Roseberry et al. 1995; Belmonte 2010; Gomes 2012). Solo las Antillas francesas utilizaron un millón de africanos para sus islas azucareras (Branda y Lentz 2006). Fuera de las economías de plantación, los afroamericanos también se destacaron en nichos de actividades especializadas, como la producción de perlas (Tardieu 2008).
La presencia afroamericana en la vitivinicultura también ha sido detectada en Perú. Las haciendas jesuitas peruanas, en 1767, reunían 5.095 esclavos (Tardieu 2005); esas propiedades se dedicaban fundamentalmente al cultivo de cañas de azúcar y viñedos (Bravo 2005; Polvarini de Reyes 2005). Después de su traspaso al sector privado, varias de estas haciendas mantuvieron una importante presencia de esclavos, como lo ejemplifica el caso de don Domingo Elías, propietario de dos grandes haciendas en Ica, y tercer mayor propietarios de esclavos en Perú en el momento de la abolición (1854).
El Corregimiento de Ica fue uno de los principales lugares de convergencia entre viticultura y población afroamericana en Perú. En este lugar, en el siglo XVIII, se cultivaban alrededor de 10 millones de parras (casi el triple que en Cuyo), con alta presencia de población de afrodescendientes. Según el censo de 1795, la población de este territorio ascendía a 21.176 habitantes, incluyendo 21% de esclavos y 19% de pardos. Los esclavos eran la fuerza principal de trabajo de la vitivinicultura de Ica (Huertas 2012). Todavía no se ha realizado un trabajo específico sobre el papel de los afroamericanos en la vitivinicultura peruana; pero la comunidad académica ha entregado algunos elementos de suma utilidad como referencia para el presente estudio.

El primer viticultor descendiente de esclavos negros que se atrevió a cultivar la Moscatel de Alejandría fue un mulato, llamado Esteban González Carrillo (1670-1726). En su pequeña propiedad cultivó un parral de Uva de Italia, como se documentó en su testamento (Mendoza, 3 de julio de 1729.
La comunidad académica ha comenzado a indagar sobre el papel de los afroamericanos en Chile. Estos trabajos no se focalizaron en el papel de estos grupos en la vitivinicultura; pero entregan una serie de antecedentes de singular relevancia para profundizar el tema. Sobre esta base conviene profundizar el análisis para conocer con mayor precisión el aporte de estos grupos a la configuración de la identidad de las naciones americanas, entendiendo que su visibilización es imprescindible, a pesar de las dificultades que se presenten para alcanzarla (Frega 2012). En este sentido, los registros de los fondos judiciales y notariales ofrecen rastros de la vida de estos grupos en el espacio vitivinícola regional.
Para más información, accede al artículo Los afroamericanos como cofundadores de la viticultura de Argentina y Chile en la plataforma Scielo.